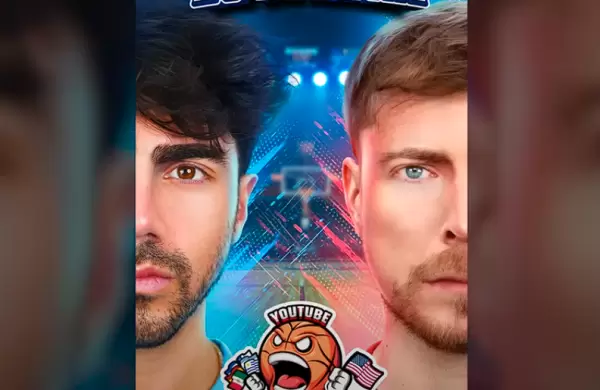Las Cataratas están igual de impresionantes que siempre, pero la zona se renueva con propuestas que combinan lujo, gastronomía y relax. Dónde dormir con vista a este espectáculo natural y sentir la bruma en la cara.
El adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca navegó dos veces de España a América y viceversa, sobrevivió a un naufragio en el que murieron 600 hombres, peregrinó a pie y hambreado durante 8 años entre Florida y California, alojó pestes desconocidas, coqueteó con el canibalismo, resistió emboscadas de flecha y lanza y fue expulsado de tierras paraguayas por querer imponer cierto orden a la lujuria de sus colegas, los conquistadores. Pero ninguna de sus proezas iguala el descubrimiento de las Cataratas del Iguazú. 500 años después, y sin importar las veces que uno se haya parado a mirarlas y escucharlas con la cara rociada de selva y humedad, el espectáculo permanece intacto. Y si del lado brasileño la parafernalia que incluye helicópteros (prohibidos en estas costas) y hasta un museo de cera parece sobrecargar la oferta, el lado argentino mantiene su sobriedad: pasarelas y excursiones ecológicas, lo mínimo para hacer turismo “sin romper nada” y poner en primer plano lo que verdaderamente importa.
Las 67.720 hectáreas, 275 saltos de agua y cientos de especies de flora y fauna del Parque Nacional Iguazú son una de las principales atracciones turísticas de la Argentina y la región. La Garganta del Diablo y su estruendoso caudal es la diva del lugar, a la que se puede acceder caminando desde la entrada del Parque, en un tren ad hoc desde allí mismo, o por agua con la lancha de Iguazú Jungle, la excursión con más selfies en aquella porción de selva. Adentro del parque, el día se pasa caminando, descubriendo la majestuosa prolijidad del tucán, el nado de un biguá, el merodear de un jote, las huellas de un tapir, quizás los ojos del yacaré. Están allí los coatíes, los monos, el runrún de los (no siempre indeseables) insectos. Iguazú sigue siendo lo que siempre fue, pero para fortuna de sus visitantes, la oferta hotelera y gastronómica atraviesa un discreto resplandor. Allí sí hay lugar para otra cosa.
Adentro
Entre las principales especies recuperadas del parque se encuentra el hoy Gran Meliá Iguazú, antes Sheraton, antes Internacional, el mítico hotel que ostenta una de las mejores ubicaciones del mundo. Inaugurado en 1978 para recibir la oleada de turistas del Mundial, fue proyectado por el arquitecto Estanislao Kocurek (Parque Sarmiento, Parque Roca, Catalinas Norte) para funcionar como un espectador privilegiado de la selva. La disposición rectangular, estructura metálica y revestimiento vidriado van en ese sentido. Las reformas de Meliá (cuyo dueño, Gabriel Escarrer Jaume, pretende convertir en “el mejor hotel de Argentina”) reforzaron el propósito aún más. Aquello es evidente en la piscina con borde infinito, “el” spot del hotel para quedarse horas mirando las cataratas y su nube de vapor. El spa (con sauna, jacuzzi, masajes y demás amenities de relajación) aprovecha también su escenario, pero todavía más lo hacen las terrazas donde es ideal brunchear, almorzar o tomarse un trago. La mayoría de las 183 habitaciones (cuya reserva comienza en los $ 15.000) del hotel tienen balcón con esa vista; despertar allí es sencillamente indescriptible.
Afuera
Si bien Puerto Iguazú no entraña ni la quietud aldeana de otras regiones selváticas ni la modernidad de su hermana brasileña Foz, sí puso en valor ciertos circuitos y atractivos. A 17 kilómetros de las Cataratas y unos pocos más del aeropuerto, alberga la mayor oferta hotelera y, se cae de maduro, también la gastronómica. La cocina de la mesopotamia, influenciada por los platos gaúchos del sur de Brasil y la penetrante culinaria paraguaya, navega entre pescados de río, variantes de la mandioca, distintos encurtidos y embutidos, y predominio del maíz. El chef misionero Gunther Moros preparó la carta del restaurante El Jardín en el Iguazú Grand Hotel para revalorizar la cocina de su región. Ahí se sirven vorí vorí (ñoquis de harina de maíz con caldo de gallina); surubí con crema de maracuyá y puré de naranja, o un cremoso de mandioca con ojo de bife ahumado y farofa.
El otro atractivo del Iguazú Grand es el casino, imán de turistas brasileños que deben cruzar la frontera para acceder a uno. El hotel está a la altura de esa demanda, con 127 habitaciones amplias y elegantes, un circuito de piscinas en el centro, actividades para niños en el simpático Club de la Selva, spa, gimnasio y salón de belleza, jardines diseñados por el estudio Thays y la excelente atención de sus empleados, que se jactan de uno de los principales activos de la Provincia: la calidez misionera. Además de El Jardín, en el hotel se encuentra La Terraza, restaurante de carnes con una selecta cava de vinos y otra de maduración de cortes en seco. La Argentina federal tiene también matices en el asado. No está completa la experiencia culinaria sin probar al menos 10 chipá y alguna versión gourmet de la sopa paraguaya (la recomendada: Restaurante Doña María del Hotel Saint George).
Adentro
La última novedad de Iguazú, en sintonía con la tendencia en destinos de naturaleza, son los lodge, cuya traducción es simplemente “hospedaje” y refiere a la sencillez, el minimalismo para explotar las virtudes del entorno. Así se describe Awasi, un complejo de 14 “villas” (13 standard, 1 master), refugios de selva que en diseño y servicio buscan la armonía con un cierto estado natural. Además de la gastronomía, Awasi se diferencia de su competencia con el talento y preparación de sus guías personales y el diseño de las excursiones, desde paseos en kayak hasta la visita a las ruinas jesuíticas de San Ignacio. Awasi funciona bien porque, en vez de subrayarlo, esconde el inmenso trabajo que requiere llegar a esa experiencia de lo salvaje: todo está al alcance de la mano, como si uno mismo pudiera ser parte de semejante monumento natural.